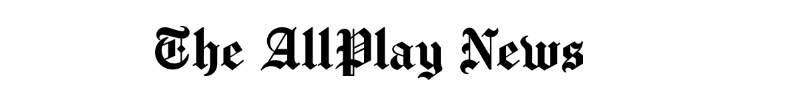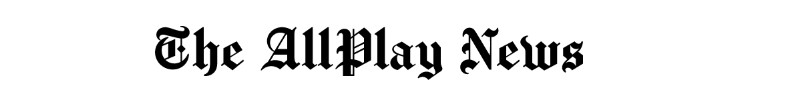En 1994 se descubrió en un templo de la ciudad maya de Palenque el sepulcro de una princesa del siglo VII impregnada con cinabrio.

Palenque es una de las ciudades más bellas e impresionantes del área maya. Llamado por los antiguos mayas Lakamha’, fue construido en la selva tropical boscosa de la cuenca del río Usumacinta, en el estado mexicano de Chiapas. Durante el siglo VII, la ciudad vivió un momento de gran esplendor bajo el largo reinado de K’inich Janaab’ Pakal I. Fue entonces cuando se erigieron numerosos palacios, templos y edificios administrativos, entre ellos el Templo de las Inscripciones, que albergó la sarcófago monumental del monarca.

En 1994, el director del proyecto arqueológico de Palenque, Arnoldo González Cruz, decidió excavar en el Templo XIII, ubicado junto al Templo de las Inscripciones, con el fin de estudiar los cimientos o las posibles subestructuras ocultas bajo este edificio. Para penetrarlo se cavó un túnel que partía de la escalinata de la fachada principal y se adentraba en el corazón mismo del templo. Pronto, el equipo corrió hacia un pasillo que daba acceso a tres cámaras. De estos, el más grande, el central, estaba sellado con un muro, en cuya base se podían ver rastros de humo de algún ritual practicado por los antiguos mayas.
Los arqueólogos entendieron que esta habitación, sellada a propósito, protegía algo importante. Decididos a proceder con cautela para no dañar la decoración ni los objetos que allí pudieran haber sido depositados, hicieron un pequeño agujero por el que podían espiar ese espacio sin problemas.

UNA CÁMARA SECRETA
Al igual que Howard Carter setenta años antes en la tumba de Tutankamón, Arnoldo González insertó una linterna por la grieta y miró dentro de la cámara funeraria. En la penumbra, una pequeña sala abovedada, de 4,20 x 2,50 metros, se distinguía casi en su totalidad por una tumba monolítica de piedra caliza, con varios objetos de cerámica esparcidos por la sala. Tras retirar las piedras que formaban el tosco muro del recinto, los arqueólogos entraron en la cámara. Allí encontraron dos cuerpos, uno ubicado en el lado este y otro en el oeste.
Sin duda, ambos habían sido sacrificados para acompañar en su viaje al personaje de alto rango depositado en el sarcófago.
El cuerpo del lado oriente correspondía a una mujer joven que se encontraba acostada boca abajo, en posición extendida y con las manos atadas a la espalda y que presentaba cortes y contusiones en la caja torácica, sin duda heridas provocadas al extraerle el corazón; el del lado oeste era el de un niño, también en posición extendida y con un fuerte golpe en la nuca que le había causado la muerte. Sin duda, ambos habían sido sacrificados para acompañar en su viaje al personaje de alto rango depositado en el sarcófago.
Este había sido tallado en un solo bloque de piedra caliza y estaba cubierto por una losa pesada. En su día estuvo pintado de rojo, pero la humedad y las filtraciones de agua habían estropeado parte de su policromía. En la tapa se encontraron los restos de un quemador de incienso, sin duda utilizado en el ritual del entierro, que cubría una abertura circular: el psicoducto, un canal que permitía que el alma del difunto escapara de su cuerpo y viajara al inframundo. Los antiguos mayas solían venerar a sus ancestros a través de ceremonias de apertura de tumbas. Se les ofreció copal (incienso), vasijas y alimentos; una forma de perpetuar y venerar la memoria del antepasado, algo que aún practican algunas comunidades indígenas.


ROJO POR TODAS PARTES
A través del psicoducto, los arqueólogos introdujeron una luz y una pequeña cámara que permitía ver el interior del sarcófago. Así distinguieron unos restos humanos cubiertos con cinabrio de un color rojo brillante.
El problema al que se enfrentaron los arqueólogos fue cómo acceder al interior del sarcófago sin dañar la tapa, ya que la distancia entre ésta y las paredes no permitía moverla. Para ello, diseñaron y fabricaron un dispositivo de madera y metal que permitiría levantar el techo mediante gatos hidráulicos. Según recordó posteriormente Arnoldo González, una vez montada la estructura se dieron cuenta de que no contaban con gatos y tuvieron que utilizar los de sus propios vehículos para proceder a levantar la cubierta. Eran las cinco de la mañana del 1 de junio de 1994.
Cuando se abrió la tumba, los miembros del equipo comenzaron a disparar los flashes de sus cámaras sin parar. Cuando cesaron los destellos, los ojos de los arqueólogos necesitaron unos instantes para acostumbrarse a la penumbra y poder vislumbrar el interior del sarcófago, que brillaba de color rojo: las paredes y el fondo, los restos óseos…, todo estaba impregnado de el polvo tóxico de cinabrio. En el medio se intuían los ricos adornos que acompañaban a la que pronto sería bautizada como la Reina Roja.


¿QUIÉN ERA LA REINA?
Recientes estudios de los restos óseos realizados por la antropóloga Vera Tiesler junto a otros investigadores muestran que se trataba de una mujer de entre 60 y 70 años y metro y medio de altura. La riqueza de su ajuar, la monumentalidad de su tumba, la deformación craneal –rasgo frecuente en miembros de la nobleza maya– y el escaso deterioro de su dentadura –reflejo de una dieta sana y elaborada– indican que esta mujer perteneció a la élite de Palenque.

Fue contemporánea del gran K’nich Janaab’ Pakal I y sus tumbas son muy similares, excepto que la de la Reina Roja está desprovista de inscripciones. Ambos personajes habían sido sepultados en dos templos contiguos que ocupan un lugar preferente en la ciudad y en sarcófagos monolíticos, algo inusual en los entierros mayas. El ritual funerario –con sus cuerpos fuertemente impregnados de cinabrio y la presencia de víctimas sacrificiales– parece haber sido preparado y ejecutado por los propios sacerdotes.
Vera Tiesler exploró varias vías para identificar el cuerpo. Reconstruyó su rostro y lo comparó con retratos de reinas de Palenque que aparecen en algunos relieves. A través del ADN comprobó que no había ningún parentesco entre Pakal y la señora de los huesos rojos. Los estudios de los dientes, realizados por la antropóloga física Andrea Cucina, revelaron que procedían de un pueblo cercano. Todas estas conclusiones apuntan a Ix Tz’akbu Ajaw, originario de la cercana ciudad de Tokhtan u Ox te’kúb, quien llegó a Palenque para casarse con Pakal I en el año 626, quizás con el propósito de reforzar alianzas políticas entre ambos reinos. . Dos de sus hijos también fueron reyes de Palenque. La comparación del ADN de la Reina Roja con el de los que serían sus hijos constituiría la prueba definitiva de esta identificación, pero las tumbas de estos soberanos aún no han sido descubiertas.
Vídeo relatado: